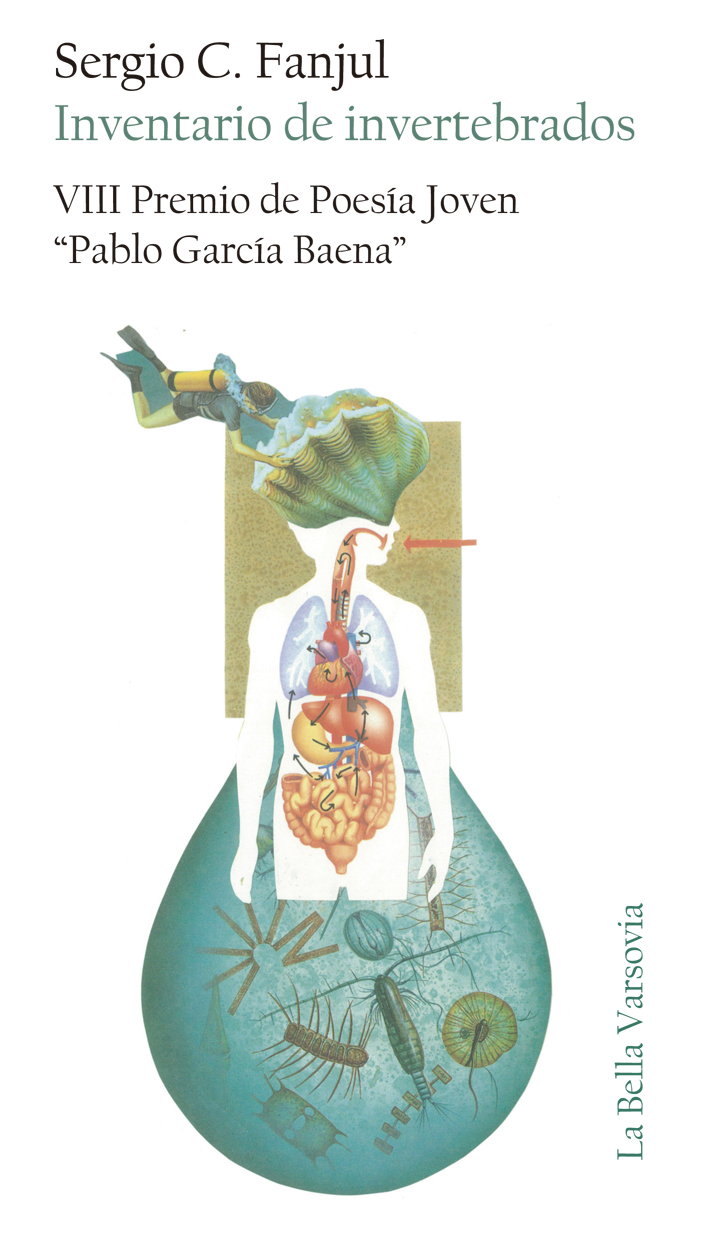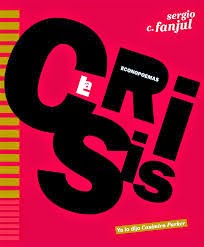Me fui a vacunar con motivo de mi próxima tournée de trabajo por el sudeste asiático y una muy eficiente enfermera con acento procedente del verde más oscuro de las profundidades de Ourense (y que decía irse a China) me inoculó los antígenos debilitados de un par de enfermedades, una por brazo. Ahora me duelen ambos brazos y espero que no llegué esa leve gripe como efecto secundario que la enfermera advirtió que podría llegar. Lo que más me inquietó de vacunarme no fue llevar en vena potenciales enfermedades terribles (que me inquietó bastante) sino la fecha que en el papel que me entregó venía impresa. Tengo una cita el 12 de junio del 2019, dentro de 10 años, para volver a pasar por los pinchazos preventivos. A mi me horrorizan varias cosas, pero entre ellas se encuentran el paso del tiempo y el planificar el futuro. Si no me gusta saber lo que voy hacer el próximo finde, imagínense el terror que me supuso saber que dentro de diez años, si sigo sobre el planeta Tierra, tengo una cita sanitaria. ¿Seguiré aquí dentro de 10 años? ¿Seguirá usted?¿Estaré calvo? ¿Lo estará usted?
Como me aburría, al salir del Centro de Salud me senté en la terraza cutre del nuevo bar de enfrente, en la acera del Paseo, que se asemeja, como tantas otras terrazas de este Madrid que agostea, a un paseo marítimo en el que uno, en vez de verse arrullado por las olas de un mar tostado por el sol del Atlántico, es acariciado por el tubo de escape del intenso tráfico y los gases que este despide. Estaba leyendo un libro muy chulo sobre autómatas y androides (‘El Rival de Prometeo. Vidas de Autómatas ilustres’, Impedimenta), que habla de las relaciones hombre máquina y que contiene textos de toda índole, desde ensayos a relatos cortos, pasando por algún poema, de autores tan notorios como Voltaire, Freud, Poe, Asimov, o el menos conocido Alan Turing, pionero de la computación, teoría de la información y, por ende, la informática y los ordenadores como en el que usted está leyendo esto. Levanté la cabeza del volumen y comprobé, no sin cierto horror, que la terraza estaba llena de señoras desguazadas, de esas que a mi no me gustan nada, que visten chungo y llevan el pelo teñido de morado y que los domingos, después de misa, van a la confitería a poner verde al vecindario.
Según parece esta terraza se ha convertido en punto habitual de encuentro de estos especímenes que aún conservan el derecho a voto a pesar de su cerrazón mental y mis continuas protestas en este foro. Pero me alivió saber que dentro de 10 años, cuando tenga que vacunarme de nuevo de estas enfermedades, aún me quedará mucho para estar en la edad de la señoras que salen a las terrazas en verano como salen los caracoles después de la lluvia, es decir, muy lento.
Me dice Marta Espeso que ya me vale de pensar en el continuo trajinar de los relojes y los calendarios, que llevo años así (y yo pienso, ¡años! ¡Cielo Santo! ¡Cómo pasa el tiempo!), desde que empezamos la universidad, y que ya ha llovido y que disfrute del momento, y luego ese discurso tan pueril del Carpe Diem. Yo no sé dónde estaremos en 10 años, o si estaremos, pero ahora me pregunto si yo estaré en esta ciudad, y si en ese centro de salud de la Carrera de San Jerónimo seguirá la joven enfermera gallega, laboriosa cual hormiga, para ponerme las mismas dos inyecciones otra vez con el mismo arte. Porque si es así, sería como si el tiempo no hubiera pasado. Y lo celebraría, tal vez en la terraza, aunque seguro que sin las señoras. Salud.
Actualización 5/8/09
Dos días después de la vacuna me desperté a las 7 de la mañana azorado y sudoroso, con unos violentos temblores y un frío por dentro como si mis huesos se hubieran vuelto de acero o de hielo. Bajé a ver a la médico y, en efecto, se trataba de los efectos secundarios. Yazco ahora en la cama, lejos del curro, tratando de que mis anticuerpos derroten finalmente al antígeno. Quién fuera un androide en días como hoy. Fiebre.
martes, agosto 04, 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)