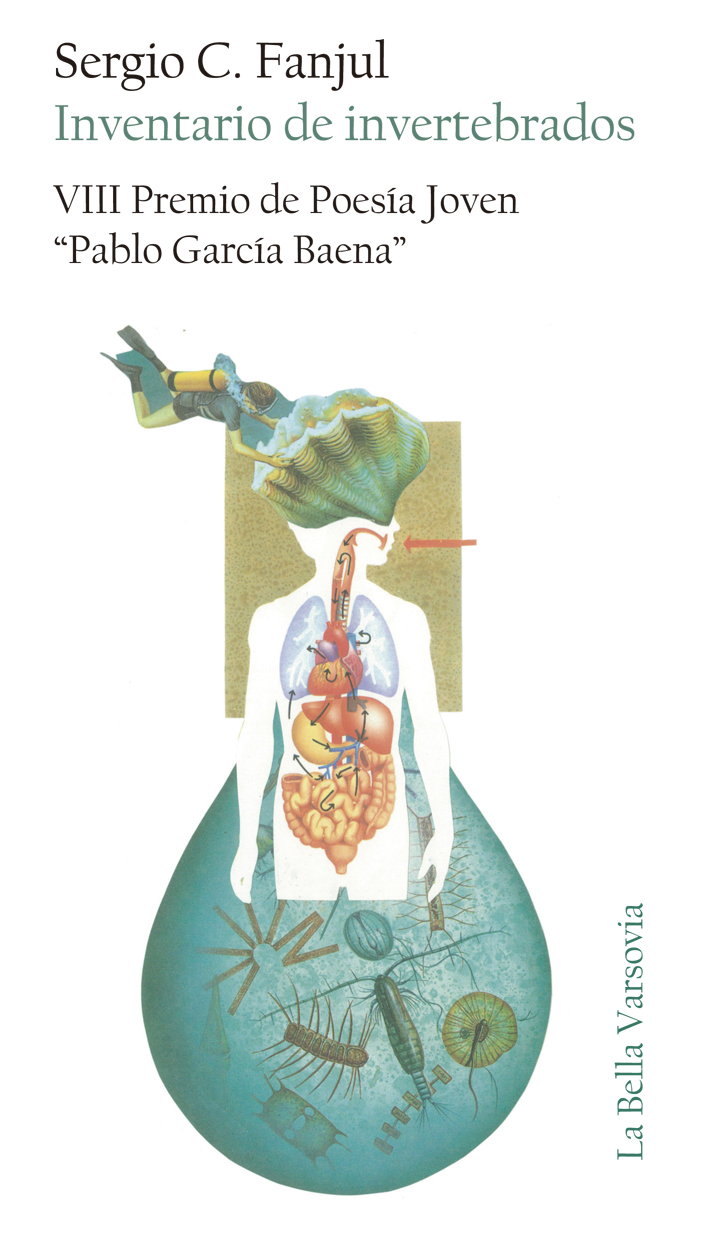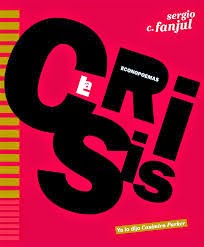Era cierto. Un día cualquiera encendimos el televisor y había ocurrido: un ominoso letrero nos informaba de que la emisión tal y como la conocíamos había acabado y que necesitábamos un aparato de tdt para seguir disfrutando de la tele. Nosotros habíamos esperado el Apagón Analógico y el Advenimiento de la Tdt como se espera a la muerte a diario: haciendo oídos sordos, mirando para otro lado, actuando como si nunca fuera a suceder hasta que, claro, un día, ¡zas!, ya esta aquí.
Enseguida nos hicimos con el nuevo gadget llenos de esperanza: la tdt abría un campo inexplorado a gente como nosotros, que no disfrutaba de canales de pago y todavía vivía constreñida en el estrecho marco de las televisiones gratuitas y en abierto: las públicas, la autonómica y las privadas de toda la vida, seis canales o así. Ahora, de pronto, nos asomábamos al mundo (o el mundo se asomaba a nosotros) por tropecientos canales diferentes de nombres exóticos que aún no identificábamos y que nos hacían sentirnos, un poco, como paletos digitales.
Sin embargo, ¡oh desastre!, no tardamos en descubrir, en nuestra eterna perspicacia, que en aquella excitante maraña de siglas las novedades se encontraban principalmente en canales deportivos, canales para aprender inglés, muchos canales de teletienda, pero sobretodo, ¡oh, horror de los horrores!, multitud de canales carpetovetónicos, celtibéricos y ultramontanos.
Aún ignoro por qué, aunque me lo puedo imaginar, pero la parrilla de la tdt viene escandalosamente trufada de estos canales, léase Libertad Digital, Veo 7, Popular Tv, o (válgame Dios) Intereconomía. Si nos escandalizaba el discurso de Telemadrid, resulta que estos (manque televisión pública), eran unos pardillos comparados con el descaro de estos nuevos canales. Canales de bajo presupuesto en el que les basta un escenario cutre y tres o cuatro tertulianos ultraderechistas y algún sparring apocado y con poca verborrea de signo contrario para montarse un show de 24 horas de propaganda extrema, ladridos y dislates.
Comentando el otro día la jugada con un reputado politólogo, me decía que aunque parezca pintoresco, esto acaba calando entre la población. Decía también que el problema era que los radicales de derechas de la actualidad habían sido extremo izquierdistas en su juventud (léase Federico que retransmite su programa de radio de LD, flipa, y era rogelio), y conocían la importancia del agit prop, la utilización de los medios y, en fin, las ideas al respecto de Antonio Gramsci, que ahora usaban en su beneficio. Y que era algo, ese ataque total y extremista, que en EEUU tampoco les había ido mal, incluso en medio de los desastres de la Administración Bush. Ahí tienen ustedes al Tea Party, facción extremoderechista y peligrosa de amable nombre.
En fin, la cosa puede resumirse en que se emite hasta un canal llamado María Visión, supongo que trasunto televisivo de Radio María, con los contenidos que ustedes pueden imaginar. O en aquel reportaje de Intereconomía, por llamarlo de alguna manera, en el que se arremetía contra el uso del condón en África porque el continente no gozaba de un clima fresco y seco para conservarlos y, además, la manicura de los africanos "dejaba mucho que desear", motivo por el que esos usuarios corrían el riesgo de rasgar los preservativos con las uñas antes de utilizarlos. Un ejemplo de periodismo de calidad al más puro estilo digital terrestre.
sábado, mayo 29, 2010
viernes, mayo 14, 2010
Envuelto en llamas
Por mucho que vuele aún me parece insólito volar. Esa máquina terrible y orgullosa que brinca contra el cielo arrastrando toneladas de metal, combustible, equipaje, electrónica, azafatas y carne humana, ese rugido implacable de la bestia oculta en los motores. Ya lo dije una vez: hay teorías científicas que lo explican, la Mecánica de los Fluidos, que tanto me costó aprobar aquella vez, la Ley de Bernouilli, el efecto Venturi, toda esa mierda, pero al final, nadie sabe, creo yo, por qué vuelan.
Tomar un avión tiene algo de ritual, de misticismo, también de campo de concentración: sacar la tarjeta de embarque, empujar el carrito, luchar contra el Imserso, tomarse un café, quitarse el cinturón y el DNI en el detector de metales, ponerse el cinturón, esta vez de seguridad, no fumar. Es un rito colectivo, religioso, moderno e industrial.
A mí no me gusta volar, me da miedo, un miedo que, aparte de estadísticas tranquilizadoras, domo cada vez que por motivos de trabajo o de placer, tengo que meterme en un avión. Porque el valiente no es el que no teme, sino el que enfrenta sus temores. Cuando el vuelo es plácido viajo regular, cuando es malo, sufro. Siempre vuelo inquieto, pero vuelo.
A pesar de esto, siento una fascinante fascinación por los aviones: no puedo dejar de mirarlos despegar con la cara pegada al ventanal, no puedo dejar ventanilla cuando vuelo. Es tan extraño estar a 10 kilómetros del suelo... Hay gente que viaja sin mirar lo que se ve, ese paisaje extraordinario, el mundo desde arriba, no les entiendo. Allá arriba, como ayer, no importaba nada, ni siquiera el tijeretazo de ZP, todo se sumía en un silencio extraño ante la extrañeza de que el mundo es mundo, de que sea como es, de que existan mantas de nubes, y planetas, y rayos de sol saliendo del horizonte a ultima hora, el rayo verde. Anoche, volviendo de hacer el reportaje, vi en la oscuridad de medianoche Avilés, Gijón y Oviedo todos juntos e iluminados, la línea de la costa hecha de luz, comprobando que los mapas son verdad, que son como nos cuentan, y eso solo se comprueba desde arriba, muy arriba.
Y si el avión, como siempre temo, se cae, qué forma tan hermosa de morir, cayendo desde el cielo, envuelto en llamas.
Tomar un avión tiene algo de ritual, de misticismo, también de campo de concentración: sacar la tarjeta de embarque, empujar el carrito, luchar contra el Imserso, tomarse un café, quitarse el cinturón y el DNI en el detector de metales, ponerse el cinturón, esta vez de seguridad, no fumar. Es un rito colectivo, religioso, moderno e industrial.
A mí no me gusta volar, me da miedo, un miedo que, aparte de estadísticas tranquilizadoras, domo cada vez que por motivos de trabajo o de placer, tengo que meterme en un avión. Porque el valiente no es el que no teme, sino el que enfrenta sus temores. Cuando el vuelo es plácido viajo regular, cuando es malo, sufro. Siempre vuelo inquieto, pero vuelo.
A pesar de esto, siento una fascinante fascinación por los aviones: no puedo dejar de mirarlos despegar con la cara pegada al ventanal, no puedo dejar ventanilla cuando vuelo. Es tan extraño estar a 10 kilómetros del suelo... Hay gente que viaja sin mirar lo que se ve, ese paisaje extraordinario, el mundo desde arriba, no les entiendo. Allá arriba, como ayer, no importaba nada, ni siquiera el tijeretazo de ZP, todo se sumía en un silencio extraño ante la extrañeza de que el mundo es mundo, de que sea como es, de que existan mantas de nubes, y planetas, y rayos de sol saliendo del horizonte a ultima hora, el rayo verde. Anoche, volviendo de hacer el reportaje, vi en la oscuridad de medianoche Avilés, Gijón y Oviedo todos juntos e iluminados, la línea de la costa hecha de luz, comprobando que los mapas son verdad, que son como nos cuentan, y eso solo se comprueba desde arriba, muy arriba.
Y si el avión, como siempre temo, se cae, qué forma tan hermosa de morir, cayendo desde el cielo, envuelto en llamas.
viernes, mayo 07, 2010
Con vistas al cielo
El edificio de El Corte Inglés de la plaza de Callao era durante la Guerra Civil un hotel donde se hospedaban los corresponsales extranjeros, entre ellos Ernest Hemingway, según contaba el otro día en Telemadrid un señor mayor que parecía saber lo que decía. (También informó a los telespectadores del cochambroso canal que en los bajos del edificio de enfrente, el Palacio de la Prensa, se compuso el tristemente célebre himno fascista Cara al Sol). Desde la terraza del edificio de El Corte Inglés, que ahora es la cafetería de los grandes almacenes, se domina una impresionante vista de Madrid: la Gran Vía que se tiende hasta la Plaza España, el Palacio y el Teatro Real, el mar de tejaditos madrileños, con sus antenas, sus buhardillas, sus azoteas, sus espacios absurdos, y la Casa de Campo, con su parque de atracciones y todo. Al fondo, las ciudades satélite que asoman en el horizonte y la sierra.
Lo sorprendente de la frontera Oeste de la capital es que se corta de repente, se acaba la ciudad y empieza la enorme extensión verde de la Casa de Campo que, por cierto, en ocho años de estancia aún no he visitado. No hay barrios periféricos, ni esas zonas disueltas que uno no sabe bien como calificar, si como polígono industrial, ciudad, autopista o erial. (Inciso: la semana pasada, en la entrega de los Premios Cajamadrid de Narrativa y Ensayo, en La Casaencendida, una de las jurado mencionó que alguien que no recuerdo había intentado en varias ocasiones salir de la ciudad a pie y no lo había conseguido, pues siempre que parecía que se aproximaba al borde surgía otra excrecencia de la urbe o una circunvalación que le cortaba el paso).
Lo bueno de la terraza de Callao, iba diciendo, a parte de que los corresponsales de antaño podían seguir la guerra en directo, puesto que se divisaba el frente, es que ahora cualquier mortal puede disfrutar libremente de las vistas mientras se toma algo en la cafetería. Al periodista Pablo León y a un servidor nos dio hace una buena temporada por intentar recuperar la sana costumbre de la merienda, que parece olvidada por las jóvenes e insensatas generaciones de españoles. Uno de esos días subimos a la terraza en pos de unas tortitas y recordé que, en una ocasión, hace ya unos años, me surgió una idea para un relato en ese escenario privilegiado.
La historia era como sigue: el narrador del relato, que en este caso concreto coincidía con el autor, que soy yo, subía las nueve plantas de El Corte Inglés hasta llegar a la cafetería. Allí me encontraba a mi padre, sentado en la zona de fumadores, agarrado a un Winston y a un gin-tonic, precisamente las cosas que le mataron hace ya quince años. Es curioso que mi papá se tomaba la ginebra con Schweppes, la tónica que se anuncia en la celebérrimas luces de neón multicolor que coronan el edificio Capitol, que se ve justo enfrente del ventanal. En primer momento, yo pensaba -en el relato- que su muerte había sido fingida y que en realidad nunca había muerto, pero papá, allí sentado, tan campante, tenía el mismo aspecto que antes de su muerte, como si no hubiera pasado el tiempo. Finalmente me confesaba que estaba muerto, pero que las cafeterías de El Corte Inglés era un punto de conexión entre el más allá y el más acá, por eso las ancianas siempre van allí a merendar, después del cine o la misa de ocho, para, ante su cercana muerte, ir haciendo contactos y un hueco en la intensa vida social del Cielo y, más aún, del Infierno. Además, claro está, de por la calidad de su servicio, sus productos, y por la garantía de calidad, eterna, que ofrece El Corte Inglés desde hace más de medio siglo a sus clientes.
Aquel día Pablo León y yo llegamos tarde y nos echaron amablemente, cosa que molestó a León, que casi inicia una disputa con el maitre. Una vez apaciguado, bajamos de nuevo a la calle y disfrutamos de un chocolate con churros en la chocolatería Valor, alegremente, sentados al aire libre. Por cierto, hace tiempo que no merendamos.
Lo sorprendente de la frontera Oeste de la capital es que se corta de repente, se acaba la ciudad y empieza la enorme extensión verde de la Casa de Campo que, por cierto, en ocho años de estancia aún no he visitado. No hay barrios periféricos, ni esas zonas disueltas que uno no sabe bien como calificar, si como polígono industrial, ciudad, autopista o erial. (Inciso: la semana pasada, en la entrega de los Premios Cajamadrid de Narrativa y Ensayo, en La Casaencendida, una de las jurado mencionó que alguien que no recuerdo había intentado en varias ocasiones salir de la ciudad a pie y no lo había conseguido, pues siempre que parecía que se aproximaba al borde surgía otra excrecencia de la urbe o una circunvalación que le cortaba el paso).
Lo bueno de la terraza de Callao, iba diciendo, a parte de que los corresponsales de antaño podían seguir la guerra en directo, puesto que se divisaba el frente, es que ahora cualquier mortal puede disfrutar libremente de las vistas mientras se toma algo en la cafetería. Al periodista Pablo León y a un servidor nos dio hace una buena temporada por intentar recuperar la sana costumbre de la merienda, que parece olvidada por las jóvenes e insensatas generaciones de españoles. Uno de esos días subimos a la terraza en pos de unas tortitas y recordé que, en una ocasión, hace ya unos años, me surgió una idea para un relato en ese escenario privilegiado.
La historia era como sigue: el narrador del relato, que en este caso concreto coincidía con el autor, que soy yo, subía las nueve plantas de El Corte Inglés hasta llegar a la cafetería. Allí me encontraba a mi padre, sentado en la zona de fumadores, agarrado a un Winston y a un gin-tonic, precisamente las cosas que le mataron hace ya quince años. Es curioso que mi papá se tomaba la ginebra con Schweppes, la tónica que se anuncia en la celebérrimas luces de neón multicolor que coronan el edificio Capitol, que se ve justo enfrente del ventanal. En primer momento, yo pensaba -en el relato- que su muerte había sido fingida y que en realidad nunca había muerto, pero papá, allí sentado, tan campante, tenía el mismo aspecto que antes de su muerte, como si no hubiera pasado el tiempo. Finalmente me confesaba que estaba muerto, pero que las cafeterías de El Corte Inglés era un punto de conexión entre el más allá y el más acá, por eso las ancianas siempre van allí a merendar, después del cine o la misa de ocho, para, ante su cercana muerte, ir haciendo contactos y un hueco en la intensa vida social del Cielo y, más aún, del Infierno. Además, claro está, de por la calidad de su servicio, sus productos, y por la garantía de calidad, eterna, que ofrece El Corte Inglés desde hace más de medio siglo a sus clientes.
Aquel día Pablo León y yo llegamos tarde y nos echaron amablemente, cosa que molestó a León, que casi inicia una disputa con el maitre. Una vez apaciguado, bajamos de nuevo a la calle y disfrutamos de un chocolate con churros en la chocolatería Valor, alegremente, sentados al aire libre. Por cierto, hace tiempo que no merendamos.
domingo, mayo 02, 2010
Fresh bankin'
De un tiempo a esta parte, Isaac del Valle Mogarra y un servidor venimos haciendo, o tratando de hacer, una revisitación (o refundación, que ahora se dice tanto) de un concepto tan tradicionalmente español como estar en la calle pasando el rato mirando a los que pasan. Todo empezó hace unos meses, cuando, hartos de no encontrar nuestro hueco en nuestras citas semanales (en día laborable) en ningún bar de Malasaña o ninguna de sus plazas más notables, adoptamos un banco en un triángulo urbano, cruce de tres calles, que el Ayuntamiento planea bautizar como plaza de Antonio Vega (tal vez por la proximidad del Penta, el horroroso bar que hizo célebre el artista), plan que no acaba de llevar a cabo quizás porque nadie se cree que eso sea una plaza. El sitio nos pareció ideal: un chino enfrente donde comprar las latas de cerveza, una sidrería abarrotada en la que colarse fácilmente a orinar, un pizzería en porciones para llenar el buche en caso de necesidad, máxima densidad de jóvenes transeúntes, muchos de ellos conocidos, y casi nula presencia policial.
Ustedes se preguntarán qué tiene de novedoso sentarse a pasar la tarde en un banco, tal y como hacen cientos de parados, inmigrantes, domingueros, adolescentes, ancianas y todo tipo de vecinos. Nosotros tampoco lo sabemos aún, pero por lo pronto lo hemos bautizado como fresh bankin', el mismo slogan que utiliza la entidad financiera ING Direct en sus anaranjados anuncios televisivos, cosa que los situacionistas franceses hubieran calificado, en aquellos salvajes años 60, como un detournement, una desviación de las imágenes y discursos capitalistas para nuestro propio provecho. Por nuestra parte, Del Valle Mogarra y un servidor, que esperamos llegar a ser tan célebres como los heavies de Gran Vía, nos preguntamos qué sentido tiene ocupar una terraza abarrotada pagando cuatro o cinco veces más por nuestras consumiciones cuando podemos estar literalmente de cara al mundo (las mesas de las terrazas siempre reúnen a grupos cerrados, en círculo, dando la espalda a lo que acontece fuera) y en fuerte contacto con eso que hemos dado en llamar la vida cotidiana de la gran ciudad. Vengan a visitarnos, ahora que empieza el verano nos trasladaremos en ocasiones a un banco entre dos cubos de basura sito al comienzo de la populosa calle Argumosa, Lavapiés. El proyecto, a todas luces, se presenta lleno de prodigiosas posibilidades.
Ustedes se preguntarán qué tiene de novedoso sentarse a pasar la tarde en un banco, tal y como hacen cientos de parados, inmigrantes, domingueros, adolescentes, ancianas y todo tipo de vecinos. Nosotros tampoco lo sabemos aún, pero por lo pronto lo hemos bautizado como fresh bankin', el mismo slogan que utiliza la entidad financiera ING Direct en sus anaranjados anuncios televisivos, cosa que los situacionistas franceses hubieran calificado, en aquellos salvajes años 60, como un detournement, una desviación de las imágenes y discursos capitalistas para nuestro propio provecho. Por nuestra parte, Del Valle Mogarra y un servidor, que esperamos llegar a ser tan célebres como los heavies de Gran Vía, nos preguntamos qué sentido tiene ocupar una terraza abarrotada pagando cuatro o cinco veces más por nuestras consumiciones cuando podemos estar literalmente de cara al mundo (las mesas de las terrazas siempre reúnen a grupos cerrados, en círculo, dando la espalda a lo que acontece fuera) y en fuerte contacto con eso que hemos dado en llamar la vida cotidiana de la gran ciudad. Vengan a visitarnos, ahora que empieza el verano nos trasladaremos en ocasiones a un banco entre dos cubos de basura sito al comienzo de la populosa calle Argumosa, Lavapiés. El proyecto, a todas luces, se presenta lleno de prodigiosas posibilidades.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)